En el programa de un amigo lector al que fui invitada, hablamos sobre este dilema —o, más bien, confusión emocional— que sufrimos los lectores (o fans en general) cuando cancelan a nuestros autores favoritos. Ambos coincidimos en que, al momento de leer, no estamos pensando en la identidad del autor como persona. Sin embargo, no todos los lectores lo viven así; muchos sienten incluso repulsión cuando salen a la luz conductas problemáticas o directamente crímenes cometidos por artistas a los que admiraban.
Yo, personalmente, no sufro de estas tribulaciones morales con tanta intensidad, por lo que no podría exprimir el tema como una víctima más. Pero sí puedo hablar con conocimiento de causa sobre el caso de Neil Gaiman, del cual escribí en artículos pasados.
Neil Gaiman fue acusado de abuso sexual por Scarlett Pavlovich, una mujer que trabajó para él y su esposa Amanda durante algunos años. Y no es la única. Scarlett no solo lo denunció por abuso, sino que lo señaló también como responsable de crímenes graves que van desde la sodomía hasta la trata de personas. Aunque no me compete opinar desde el ámbito legal, reconozco que las acusaciones son de una magnitud tal que, si resultan ciertas, cualquier condena sería comprensible.
Scarlett presentó una demanda civil contra el autor de Coraline, lo que deja la puerta abierta a un acuerdo monetario (que solo la víctima tiene derecho a aceptar o rechazar). Si surgen más denuncias con pruebas sólidas, ya veremos si la fortuna del señor Gaiman alcanza para pagar todo lo que presuntamente debe.
Y digo «siga pagando» porque hay quien cree que Gaiman anda muy campante por la vida, pero lo cierto es que ha perdido varios contratos: de publicación, de adaptación, incluso de participación en cómics. Hay subreddits que llevan años cancelándolo de forma interna entre lectores que conocen bien su obra, aunque el asunto no explotó del todo hasta que otra víctima habló del tema en un podcast, que luego se viralizó en YouTube. Además, se nota que cuenta con un equipo de relaciones públicas —y que les hace caso—, porque apenas ha dado entrevistas. Su única intervención pública fue en su blog, lo cual es bastante común entre autores angloparlantes que prefieren no usar Twitter como confesionario público (una costumbre desagradable y, por cierto, muy común).
Otros, como J. K. Rowling, autora de Harry Potter, han hecho del tuit su medio de expresión principal. En su caso, gran parte de sus polémicas se han desatado por no saber cuándo callar. A estas alturas ya deberíamos aceptar que es una señora boomer, incapaz de mirar más allá de sus narices. Desagradable y, a ratos, francamente maliciosa. ¿Maliciosa por qué?
Bueno, Gaiman quizá pague por sus pecados —eso esperamos—. Pero en cuanto a nuestra amiga Joanne, hasta ahora lo suyo no ha pasado de ser el comportamiento típico de una mujer prejuiciosa. A diferencia de Gaiman, ella no ha cometido ningún crimen, aunque está por verse si tendrá que pagar alguna multa a Imane por todo lo que dijo alegremente en Twitter. En cualquier caso, si Rowling dejara las redes sociales, es probable que el odio hacia ella menguara con el tiempo. Pero, por alguna razón que ni yo ni muchos de sus seguidores entendemos, lanza un tuit polémico tras otro con opiniones que absolutamente nadie le ha pedido.
¿Son comparables ambos casos solo porque los dos escriben libros? Quizá. Pero no podrían ser más distintos en cuanto a la manera en que se comunican con el mundo. Gaiman se proclamaba feminista —una etiqueta que, además, reforzaba su esposa activista y su fundación, que colabora con colectivos de mujeres víctimas de violencia de género. Ironías del destino.
Rowling, por su parte, no ha matado ni violado a nadie. Lo peor que ha hecho, más allá de retorcer el canon de Harry Potter como si fuera plastilina, ha sido compartir noticias falsas, citar estadísticas manipuladas y donar muchísimo dinero a grupos que están en contra de los derechos de las mujeres trans. Pero, ¿puede alguien ir preso por ser una mala persona? No. ¿Y alguien va a dejar de leer su obra por eso? Tampoco.
La verdad es que Rowling no es tan grande como Harry Potter. Y con esto me explico.
En esta discusión sobre si debemos o no seguir consumiendo obras de autores problemáticos, hay ciertos factores que conviene evaluar antes de imponer nuestro juicio sobre los demás.
Ya lo decía Roland Barthes en La muerte del autor: la obra no es el autor. En casos sombríos como los de Picasso, Michael Jackson y otros, la decisión final recae en el consumidor: ¿vale la pena rescatar la obra y desechar al creador? Para hacerlo, la obra debe cumplir ciertos criterios; debe ser tan grandiosa que los crímenes del autor no consigan eclipsarla.
Claire Dederer —periodista y biógrafa— lo resume de manera punzante en su ensayo Monsters: A fan’s dilemma: “Un hombre debe ser un genio verdaderamente excepcional para compensar ser una persona tan detestable”. En ese texto, Dederer repasa cientos de cancelaciones vividas como fan de artistas problemáticos. Menciona, por ejemplo, a Raymond Carver, autor de ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? (1981), quien fue perdonado por muchos tras rehabilitarse (era alcohólico y golpeaba brutalmente a su esposa).
Otros piensan que lo único que hizo Carver fue cambiar de editor, pero en fin…
Siempre digo que los “lavados de cara” deben entenderse como el que hizo Jehová, Yahvé, el dios del Antiguo Testamento. Se retira de los templos hebreos y promete, a Isaías (7:14 y 9:6), volver: el verbo hecho carne, la palabra cumplida. Dicho de otro modo: Jesucristo es el rebranding de Dios. Porque en estas épocas modernas, nadie simpatiza con Jehová, pero Jesús… Jesús cae bien.
De eso se trata: de que tu obra te supere como creador.
Este dilema no lo inventó Rowling. Antes de ella lo representaron Lovecraft, Virginia Woolf, Neruda, Tolkien… y sigue la lista. El problema viene cuando, al leerlos, confundimos talento con virtud. Creemos que si alguien creó algo hermoso que nos salvó en momentos oscuros, entonces su carácter debe estar a la altura de su obra.
Barthes atribuye este error a las editoriales, que se empeñan en vender al autor como parte de su producto. Rowling y Gaiman fueron construidos bajo esa lógica: triunfadores “a contracorriente”, con historias de éxito que nos invitan a consumir tanto sus libros como sus biografías.
Sobre este fenómeno, Barthes advierte:
“Es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura sea el positivismo —resumen y resultado de la ideología capitalista— el que haya concedido la máxima importancia a la «persona» del autor.”
Todos escuchamos la historia de superación de Rowling, vimos su biopic, y leímos sus libros recordando que cualquier huérfano británico podía, con suerte, terminar en un castillo con chimeneas mágicas. Gaiman también fue moldeado bajo esa narrativa: no terminó la universidad, empezó dibujando cómics, y todo lo hizo “desde abajo”.
La industria sabe que estas historias venden. Y el lector promedio, sin notarlo, termina consumiendo la biografía del autor junto con su obra. Así, nace un vínculo. Uno que, si el artista resulta ser un monstruo, podría impedirnos disfrutar de esa saga de magos que nos ayudó a construir identidad o simplemente nos acompañó en una adolescencia solitaria.
Dederer lo explica bien:
“[Dicho de otro modo] los libros ofrecían un sistema navegable de pertenencia-seducción, especialmente para una persona que no sentía del todo que pertenecía al mundo real. […] La afición por Harry Potter se entrelazó con el crecimiento de la plataforma Tumblr, y con ello, con el surgimiento de un nuevo tipo de movimiento LGBTQ+. Era una comunidad sin cuerpo, ya fuera Hogwarts o internet. No era exactamente telepatía, pero era el sueño de la telepatía.”
En otras palabras: las editoriales nos venden personas, y luego nos piden que olvidemos lo horribles que son.
Muchos artistas mundialmente famosos lograron su pico de fama antes de que existiera la viralidad, y eso les ha jugado a favor. Su obra sigue superándolos. Harry Potter es mucho más grande que los tuits transfóbicos de Rowling. Thriller es más grande que Neverland Ranch. Y el moonwalk no es propiedad de un crimen.
Pero Wagner… Wagner es otra historia.
Richard Wagner, compositor alemán, vivió décadas antes de que Hitler subiera al poder, y sin embargo sus óperas pavimentaron el camino ideológico del nazismo. En 1849 fue expulsado de su país por participar en la Revolución de Dresde, pero regresó más tarde. Aunque nunca conoció a Hitler, sus escritos antisemitas y su obra fueron apropiados por el régimen.
Cuando se habla de Wagner entre críticos, siempre surge la pregunta: ¿por qué su obra sigue bajo la sombra de Hitler? Y la respuesta es clara: porque sus partituras se usaron para justificar y estetizar el horror.
Hitler, se dice, se llevó partituras originales de Wagner al búnker donde se suicidó. El gesto selló un pacto simbólico entre compositor y dictador. Por eso, en países como Israel, sus obras no pudieron ser interpretadas públicamente hasta 2014, y aún entonces causaron enorme controversia.
Porque por muy majestuosa que sea una obra, si ha sido empleada como vehículo para el exterminio, no hay distancia suficiente entre arte y autor que logre salvarla. Como dice Dederer:
“Wagner es vilificado por sus propias palabras, pero también porque esas palabras y su música quedaron ligadas al horror del Holocausto —porque contribuyó a la estetización del fascismo.”
Es decir, cuando la obra contribuye activamente a los crímenes del autor, se vuelve irrecuperable.
Pero si la obra no tiene nada que ver con los delitos —si es Harry Potter o Coraline—, entonces, en cuanto sale de la librería gracias a nuestro dinero, es nuestra. Podemos quitar el nombre del autor de la portada, disfrutarla, y odiar al creador si así lo sentimos. Pues, como también dice Claire Dederer: estas personas “fueron acusadas de hacer o decir algo terrible, y aun así crearon algo grandioso.”
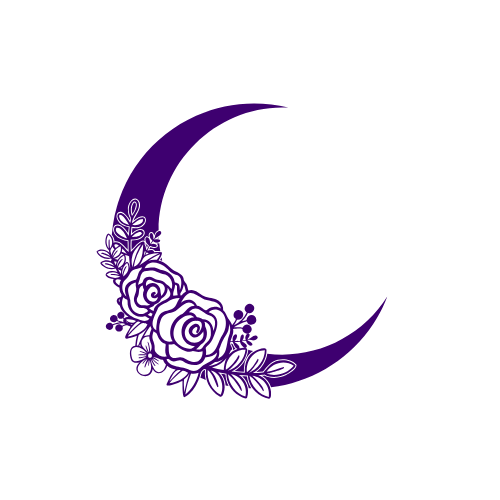

Deja un comentario